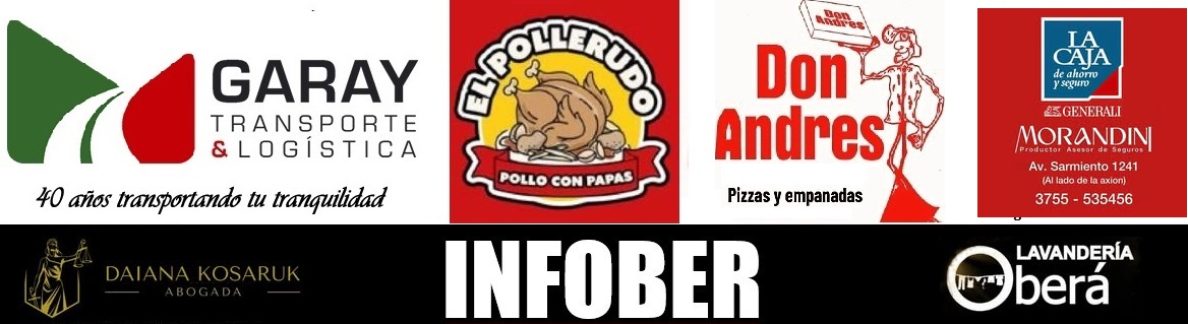Una docente con 34 años de servicio en la escuela pública misionera sabe que el ciclo lectivo no comienza cuando suena el timbre el primer día de clases. Empieza mucho antes, en febrero, frente a una mesa de negociación salarial. Mientras debería estar pensando en proyectos pedagógicos, en estrategias para recibir a sus alumnos o en cómo fortalecer aprendizajes, vuelve a enfrentarse a la misma escena que se repite con la exactitud de un calendario escolar: la discusión de números. No de inversión educativa, sino de “porcentajes”, de “tramos”, de “parcelas”. Otra vez la negociación del salario mínimo del que depende su vida cotidiana. Otra vez las migajas presentadas como gesto generoso.
En Misiones la discusión siempre aparece envuelta en un discurso optimista: que la provincia crece, que hay equilibrio fiscal, que somos ejemplo de administración ordenada. Pero cuando se trata del docente, la prioridad se vuelve relativa. El aumento llega tarde, en cuotas y por debajo del costo de vida real. Se lo presenta como un esfuerzo enorme del Estado, cuando en realidad apenas alcanza para correr detrás de la inflación. El mensaje implícito es claro: la educación importa… pero hasta cierto punto.
El problema no es solo económico, es simbólico. Un salario bajo no es únicamente un ingreso insuficiente: es un mensaje. Le dice a la sociedad cuánto vale enseñar. Y cuando el Estado paga poco, la comunidad aprende a valorar poco. Así se construye el círculo perverso:
bajo sueldo → baja valoración social → pérdida de autoridad pedagógica → deterioro del vínculo educativo.
Después nos preguntamos por qué el respeto se debilita. Por qué algunos padres discuten cada decisión escolar como si el docente fuera un empleado del aula. Por qué los niños perciben que la palabra del maestro puede ignorarse. No es casualidad: el sistema entero comunica que enseñar no es una profesión estratégica sino un servicio menor.
Se romantiza la vocación para justificar la precariedad. “Lo hacen por amor”. Como si el amor pagara la luz, el alquiler o el transporte —cada vez más caro en el interior de la provincia— o los materiales que muchas veces salen del bolsillo docente. La vocación debería ser el motor pedagógico, no la excusa estatal para naturalizar la pobreza profesional. Nadie le pide a un médico o a un juez que viva de la vocación. Solo al maestro se le exige sacrificio permanente mientras se le concede reconocimiento ocasional en actos y discursos.
También se instala otra trampa discursiva: el docente como responsable del fracaso educativo, pero nunca como sujeto de inversión. Si los resultados no son buenos, la culpa es del maestro. Si el salario es bajo, la responsabilidad es del contexto económico nacional. Se exige calidad con condiciones precarias, innovación sin recursos, autoridad sin respaldo institucional.
Lo más grave es el desgaste silencioso. No el paro visible, sino la resignación invisible. El docente que deja de proyectar porque no puede sostenerlo emocionalmente. El que trabaja en varias escuelas para sobrevivir y pasa horas viajando entre pueblos y colonias. El que ya no discute porque sabe que cada febrero será igual. Esa fatiga pedagógica no aparece en estadísticas, pero impacta directamente en el aprendizaje.
La sociedad suele decir: “la educación es el futuro”. Pero el presupuesto muestra otra cosa: la educación es el gasto a contener. Y mientras eso no cambie, cualquier reforma curricular será maquillaje. No hay transformación educativa posible con trabajadores empobrecidos. No existe calidad educativa sostenida sobre salarios indignos.
Después nos sorprende la falta de vocaciones jóvenes. ¿Quién quiere elegir una profesión socialmente cuestionada, económicamente castigada y emocionalmente exigente? No estamos perdiendo maestros por casualidad: los estamos expulsando por estructura.
En definitiva, febrero ya no es solo el mes del inicio escolar: es el mes donde el sistema recuerda a los docentes cuál es el lugar que les asigna. Y mientras la educación siga discutiendo cuánto cuesta el maestro en lugar de cuánto vale, seguiremos educando en la contradicción: enseñando dignidad dentro de una institución que no siempre la garantiza para quienes enseñan.
Y, sin embargo, cada marzo la escuela vuelve a abrir sus puertas. No por generosidad del sistema, sino por la convicción de quienes la sostienen. Detrás de cada guardapolvo hay un profesional formado, un ciudadano comprometido, una mujer o un hombre que eligió construir futuro aun cuando el presente le da la espalda.
Pero la épica no puede ser eterna ni gratuita. Ninguna sociedad debería apoyarse indefinidamente en el sacrificio silencioso de sus maestros. Porque cuando un Estado acostumbra a sus docentes a sobrevivir, está acostumbrando a sus hijos a conformarse.
La dignidad docente no es un privilegio corporativo: es la base moral de un pueblo que decide qué lugar ocupa la educación en su proyecto de provincia. Si Misiones quiere proclamarse tierra de crecimiento y desarrollo, deberá empezar por honrar —con hechos y no con discursos— a quienes forman a cada generación.
Porque el día que la política deje de negociar la dignidad del maestro y empiece a reconocer su valor real, no solo cambiarán los salarios. Cambiará el horizonte. Y ese día, la escuela no abrirá por resistencia: abrirá por justicia.
Por Paola Wojtowichz